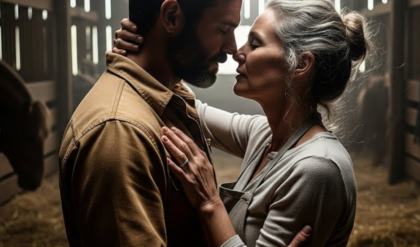Siempre está refunfuñando, pero cuando dejó de golpear la pared, todo el edificio lo echó de menos
En el número 27 de la calle Albariño, en un antiguo edificio de cuatro plantas revestido de ladrillo visto y enmarcado por hiedra y farolas antiguas de hierro forjado, vivía la señora Amparo. Nadie recordaba exactamente cuándo se había mudado, o de dónde venía, pero todos la conocían. Era una mujer de voz firme, de verbo rápido y mirada escrutadora. Su casa era el piso tercero-b, un espacio cuidado, con cortinas blancas y plantas que llegaban hasta el alféizar de la ventana: helechos, una buganvilla que trepaba por el muro, y un pequeño ficus que parecía haber crecido allí desde siempre.
La señora Amparo era famosa en el portal por sus quejas constantes. No era que exigiera grandes cosas: lo que deseaba era simple. Que el ascensor se limpiase más menudo, que el timbre no dejase de sonar sin motivo, que los niños del piso primero dejaran de gritar en el patio. Pero además de sus quejas verbales, tenía un ritual peculiar: cada tarde, poco después de las 6, caminaba hasta el reposapiés del ascensor, apoyaba su mano en la pared lateral y, con los nudillos, daba una serie de golpes secos. Toc-toc-toc-toc-toc. No era muy fuerte, más bien rítmico. Para ella era una señal de protesta, un modo de manifestar que “aquí estoy, y exijo que se me oiga”. Los vecinos, al principio, se sobresaltaban; luego, resignados, respondían con un deje de humor: “¡Ah, llega la señora Amparo!”, comentaban mientras rehacían la tramoya del ascensor, se llevaban a los niños al pasillo para calmarlos o limpiaban la cabina antes de que ella llegase.
Con el tiempo, aquellos golpes se convirtieron en parte del ecosistema del edificio. El portero, Don Eusebio, siempre esperaba oír “toc-toc-toc” justo cuando marcaba la hora en su pequeño reloj de sobremesa. La señora Rodríguez del segundo piso dejaba el tendedero a medio aire hasta que la oía, y entonces bajaba las persianas con pereza para no molestar. Los hijos del piso cuarto interpretaron los golpes como señal de que la señora Amparo bajaría al portal a insultar al cartero una vez más. En cierto sentido, aquel sonido era una marca de identidad del hogar comunitario: un ritmo ineludible, una pequeña ceremonia que dividía el día.
Una tarde de otoño, sin embargo, algo cambió. Alguien golpeó la puerta del tercero-b y preguntó por la señora Amparo. No había respondido. Llamaron, subieron con la llave del conserje, entraron al piso —la puerta estaba entreabierta— y la encontraron en su sillón, el pañuelo gris sobre los hombros, los ojos cristalinos pero muy serenos. No había pronunciar palabra. Don Eusebio les dio una palmada en la espalda, mientras las vecinas del rellano, cada una con sus bolsas de la compra, se miraban sin comprender. Durante los días siguientes, el “toc-toc-toc” no sonó. La comunidad entera lo echó de menos.
El ascensor se movía sin el ritual de los golpes. El portero, al marcar las horas, esperaba quizás en vano ese leve eco. Los niños del primero ya no corrían a la baranda para ver si la señora Amparo bajaría. Las persianas y tendedores quedaban inmóviles. Y aquel silencio, inesperadamente, parecía más fuerte que el ruido. Como si el edificio, de pronto, estuviese incompleto. El murmullo del hall, los ecos de los pasos sobre la moqueta, todo parecía haberse quedado colgado en una página sin final.
Mientras la comunidad se debatía entre la nostalgia y la sorpresa, emergieron recuerdos: aquella vez que la señora Amparo les regañó por los envases de plástico dejados en el pasillo; aquella otra, cuando bajó al portal con una linterna porque alguien había dejado una puerta abierta y los gatos callejeros entraban de noche; o aquella tarde que bajó al primer piso y explicó que “no es molestia limpiar un poco, es respeto al edificio”. Las quejas que antes parecían pequeñas, irritantes o vanas ahora aparecían como señales de vida, de presencia en ese microcosmos peculiar.
Fue entonces cuando algunos vecinos comenzaron a preguntarse: ¿y si los golpes de la señora Amparo eran más que una queja? ¿Y si eran un lazo entre los moradores del edificio, una especie de tambor que anunciaba “aquí estamos, esto es un hogar compartido”? Porque, aunque sus quejas resultaban a menudo ásperas, su permanencia y su ritual otorgaban sentido, estructura y hasta cierta seguridad al lugar. El edificio, sin ella, ya no sabía cuándo encenderse, cuándo respirar.
Conscientes de ello, los vecinos decidieron —en su mayoría de forma silenciosa— empezar a marcar un cambio. Primero, el portero dejó el registro de quejas abierto a todos. Luego, los niños del primer piso pintaron un mural comunitario para expresar lo que para ellos significaba “bajar al portal” y “escuchar los pasos de los demás”. Las vecinas del segundo piso comenzaron a compartir un café cada jueves, en honor a aquella mujer que, con sus golpes y protestas, había sostenido sin proponérselo una comunidad. Poco a poco, el ambiente fue cambiando: ya no era solo el edificio con sus pisos, los buzones y la moqueta roja del pasillo; era un conjunto de historias cruzadas, de incomodidades compartidas y corregidas, de rituales reconfigurados.
La ausencia se convirtió en presencia. Y la presencia se transformó en memoria. Entre los ladrillos, las risas de los niños bajaban más libres, las plantas del tercer piso crecían sin prisa, y el ascensor —que ya había sido motivo de protestas — parecía tener ahora un ritmo distinto, más amable, menos urgente. Las persianas se bajaban con una mano menos rígida, los envases de plástico dejados en los pasillos eran recogidos por la tarde misma, y los golpes en la pared —aunque ya no venían de la señora Amparo— quedaron grabados en la memoria de todos.