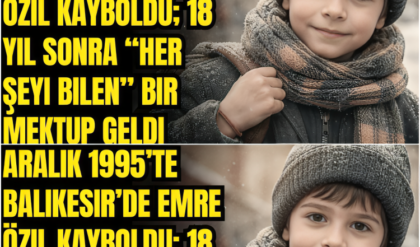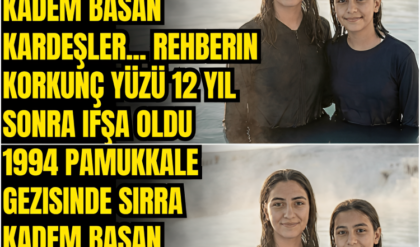Un aroma antiguo la llevó de vuelta al pasado — donde su madre aún vivía y el desayuno aún estaba caliente
Había olores que desaparecían con el tiempo, como las personas, como los veranos de la infancia. Pero había uno —uno solo— que resistía al olvido: el aroma del pan tostado con mantequilla y canela, ese que llenaba la casa cada mañana cuando su madre todavía estaba viva.
Lucía nunca imaginó que un simple olor podría abrir la puerta del pasado como si fuera una llave. Aquella mañana, mientras caminaba apresurada por las calles húmedas de Madrid, lo sintió otra vez. Fue solo un instante, una ráfaga de aire que venía desde una pequeña cafetería escondida entre edificios antiguos. Pero bastó.
Se detuvo. Cerró los ojos. Y el mundo cambió de tono.
De repente, ya no estaba en 2025. El sonido del tráfico se desvaneció, reemplazado por el canto de los gorriones y el murmullo de una radio vieja en la cocina. El olor a café recién molido, el crujido del pan en la tostadora, y la voz cálida de su madre llamándola:
—¡Lucía, despierta, el desayuno está listo!
Tenía nueve años otra vez.
El piso de su infancia era pequeño, con paredes color crema y una ventana que daba al patio interior donde los vecinos tendían la ropa. Su madre siempre decía que aquel rincón del mundo olía a vida recién lavada.
Lucía veía su figura moverse entre las sombras de la cocina. El delantal azul, el cabello recogido, las manos que no dejaban de hacer cosas: amasar, cortar, servir, cuidar. Todo lo que ella era parecía nacer de esas manos.
—¿Por qué haces pan todas las mañanas? —le preguntó una vez.
—Porque el pan recién hecho es como el amor, hija. Si se enfría, pierde su magia.
Entonces Lucía no entendía del todo, pero aquellas palabras quedaron dormidas en algún rincón de su memoria, esperando el día en que cobraran sentido.
El olor seguía flotando en el aire, incluso cuando los recuerdos se volvían más borrosos.
Años después, cuando su madre enfermó, la casa cambió. Ya no había olor a pan, ni a café, ni a canela. Solo el olor metálico de los medicamentos y el silencio de las tazas vacías.
Lucía tenía veinte años y se pasaba las noches despierta escuchando la respiración débil de su madre. Había prometido quedarse hasta el final, pero cuando llegó el final, se dio cuenta de que no estaba preparada. Nadie lo está.
La última vez que su madre habló, le dijo algo que al principio no comprendió:
—Cuando el olor vuelva, no lo ignores. Será mi forma de decirte que sigues viva en mí.
Aquel recuerdo se diluyó con los años. Lucía se mudó, cambió de ciudad, de trabajo, de vida. Se convirtió en diseñadora de interiores, y su apartamento era un museo del orden: limpio, blanco, sin olores, sin rastros.
Hasta esa mañana.
La cafetería era pequeña, con un letrero de madera que decía “La Canela de Ayer”. Algo en ese nombre la empujó a entrar.
El interior estaba envuelto en luz cálida. Una mujer mayor, con un aire familiar, servía café detrás del mostrador. Lucía pidió una tostada con mantequilla y canela, sin saber por qué.
Cuando dio el primer mordisco, el tiempo se detuvo.
Las lágrimas le brotaron sin aviso. El sabor, el calor, la textura: todo era exactamente igual. Era imposible, pero allí estaba su infancia, su madre, su hogar, en un simple trozo de pan.
—¿Está todo bien, cariño? —preguntó la mujer.
Lucía asintió, con un hilo de voz.
—Sabe igual que… que el pan de mi madre.
La mujer sonrió.
—Entonces debe haber sido una gran madre.
Lucía miró sus manos temblorosas. Sintió que algo dentro de ella se abría, una puerta que había mantenido cerrada demasiado tiempo. No era tristeza, era un reencuentro.
Salió de la cafetería con una bolsa de pan aún caliente. Caminó hasta su apartamento, abrió las ventanas y dejó que el olor lo llenara todo.
Y por primera vez en muchos años, cocinó el desayuno como su madre lo hacía: pan tostado, mantequilla, canela y un café humeante.
Cuando se sentó a comer, miró el lugar vacío frente a ella. Sonrió.
No necesitaba verla. Bastaba con oler. Bastaba con recordar.
El aroma antiguo seguía allí, persistente, como una promesa que se cumple cada mañana.
Lucía entendió entonces que el amor no se va: se transforma en pequeños fragmentos que el tiempo guarda para devolverlos cuando más los necesitas.
En ese instante, mientras la luz del sol bañaba la mesa, pensó que el pasado no era un sitio al que se vuelve, sino algo que uno lleva dentro, esperando a ser despertado por un olor, una canción o un sabor.
Y mientras daba el último sorbo de café, cerró los ojos, sonrió y susurró:
—Gracias, mamá.
El aire olía a pan, a canela y a regreso.