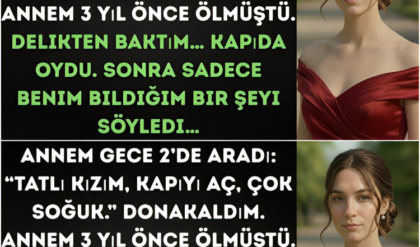“Te Lo Suplico… Duele Tanto…” — El Ranchero Se Detuvo… Y Dijo Suavemente: “Será Rápido
“Te lo suplico… Duele tanto…”
El sol ardía sobre el desierto como si Dios mismo hubiera volcado su furia sobre la tierra. El aire olía a polvo, sangre y silencio. En medio de aquel infierno, un carro roto yacía abandonado, medio enterrado en la arena. Las ruedas astilladas, la pintura quemada, y las cuerdas colgando como serpientes muertas. Dentro, una joven mujer estaba atada.
Su piel se pegaba al metal caliente. Los labios, agrietados; los ojos, vacíos de esperanza. Cada respiración era un lamento que apenas lograba romper el aire seco. Las moscas revoloteaban sobre sus muñecas ensangrentadas, donde la cuerda había cortado hasta el hueso.
Entonces, en la distancia, el sonido de cascos. Un caballo, solitario, cruzando el horizonte. Elías McCrae. Un ranchero curtido por la vida, con la mirada cansada de quien ha visto morir demasiadas cosas buenas.
Se detuvo al ver el carro. Por un instante pensó que era otro de esos restos olvidados del desierto. Pero luego lo escuchó.
Un gemido. Tan débil que casi se confundía con el viento.
Elías desmontó, la mano sobre el revólver.
El olor a cuerda, sudor y miedo lo golpeó antes de verla.

Allí estaba ella. Atada de pies y manos, la ropa desgarrada, el alma rota.
Por un segundo pensó que estaba muerta.
Hasta que la joven abrió los ojos y susurró, apenas un hilo de voz:
—Te lo suplico… duele tanto…
Elías sintió cómo aquellas palabras le atravesaban el pecho. Sin pensar, sacó el cuchillo y cortó las cuerdas. Su cuerpo cayó en sus brazos, tan liviano, tan frágil, que parecía hecha de aire. Estaba ardiendo de fiebre.
Le dio agua, gota a gota, con la paciencia de quien sostiene una vida entre las manos. Ella tosió, bebió un poco, y por primera vez, el desierto pareció guardar silencio.
—¿Cuánto tiempo llevas aquí? —preguntó él.
Ella intentó responder, pero solo salió un suspiro.
La colocó bajo la sombra del carro y limpió las heridas. Rasgó su propia camisa para vendarle las muñecas. Entonces vio la pequeña cruz de plata que colgaba de su cuello. Estaba manchada de sangre, pero ella la apretaba con fuerza, como si fuera lo único que la mantenía viva.
Elías miró alrededor. No había huellas, no había nada.
Solo el viento, los buitres y aquella mujer que aún respiraba por milagro.
La levantó otra vez, la subió a su caballo y emprendió el camino hacia su rancho, Sagebrush Bend.
El sol caía cuando susurró:
—Estás a salvo ahora, pequeña. Solo aguanta…
Pero incluso entonces, el aire del desierto le pareció distinto. Denso. Como si algo lo vigilara.
May despertó con olor a café y humo. Por un segundo pensó que había muerto.
Luego el dolor le devolvió la certeza de seguir viva.
Estaba acostada en una cama limpia, con vendas frescas en las muñecas.
Una voz baja sonó cerca de la estufa.
—Tranquila. Has dormido todo un día.
Elías estaba allí, revolviendo frijoles en una olla de lata. Su brazo vendado, su camisa abierta por el calor.
—¿Dónde estoy? —susurró ella.
—Sagebrush Bend. Mi casa. Bebe un poco. Estabas casi muerta cuando te encontré.
Durante los siguientes dos días, May apenas despertó lo suficiente para beber agua o caldo. Elías hablaba poco, pero nunca se alejaba demasiado. Cuando la fiebre cedió, el mundo volvió a tener color.
—Gracias —dijo ella con lágrimas.
—¿Quieres decirme quién te hizo esto? —preguntó él.
May bajó la mirada.
—Fue mi patrón… Víctor Ale. Trabajaba para él junto al río. Una noche… vino al granero. Intentó ponerme las manos encima. Le golpeé con un cubo. Su esposa nos vio y creyó que lo estaba tentando. Me odiaba desde siempre. Aquella noche me ataron… dijeron que debía aprender lo que era la vergüenza.
Elías apretó los puños.
—Y te dejaron allí… así, nada más.
Ella asintió.
—No lloré hasta que te vi —susurró—. Supongo que fue cuando me sentí lo bastante segura para que doliera.
El silencio entre ambos se llenó de algo más fuerte que las palabras.
Él sirvió un plato de frijoles.
—Come.
Ella lo miró, con una sonrisa débil.
—¿Siempre alimentas así a los extraños?
—Solo a los que están medio muertos.
Ella rió, y fue el primer sonido hermoso en esa casa en mucho tiempo.
Pero la paz no dura en el desierto.
Dos días después, Elías salió por agua y vio huellas frescas.
Tres jinetes, dirección oeste.
Demasiado ordenadas para vagabundos.
Demasiado pesadas para ir de paso.
Esa noche, el viento aullaba. Los perros ladraban.
Elías revisó su rifle.
May estaba despierta, temblando junto al fuego.
—¿No puedes dormir? —preguntó él.
—Cada vez que cierro los ojos… lo escucho. Su voz. Sus botas.
—Entonces no cierres los ojos todavía —dijo él, sirviendo café—. Quédate despierta conmigo.
El amanecer los encontró así: juntos, en silencio, hasta que los perros volvieron a ladrar.
Polvo en el horizonte. Tres jinetes.
El del frente era Víctor Ale.
—Tienes algo mío, McCrae —gritó desde su caballo.
Elías no se movió.
—No veo tu nombre en ella.
Víctor escupió.
—Es una mentirosa y ladrona. Pertenece a la ley.
May salió al umbral.
—¡Me dejaste para morir! —gritó con voz quebrada.
Víctor bajó de su caballo y avanzó hacia ella, furioso.
Elías se interpuso.
Un segundo después, ambos hombres rodaban por el suelo, puños y polvo mezclándose con sangre.
Cuando la pelea terminó, Víctor estaba derrotado.
Elías respiraba con el pecho ensangrentado.
—Vete a casa —dijo con voz ronca—. La próxima vez, trae la verdad.
Víctor montó de nuevo, escupiendo rabia.
—Esto no ha terminado —susurró antes de irse.
Y tenía razón.
Al día siguiente, regresó… con la ley.
El sheriff Ortega llegó con cuatro hombres y una mirada que había visto demasiadas muertes.
—Dicen que tienes a una mujer que no te pertenece, McCrae.
—Ella se pertenece a sí misma —respondió Elías, firme—. Pregúntale.
May salió.
Las vendas aún frescas, pero su voz, firme.
—No robé nada. Me ataron. Me dejaron morir. Pregúntele a él de dónde vienen estas heridas.
El sheriff observó a ambos en silencio.
Luego envió a un ayudante a revisar el viejo carro cerca del arroyo.
Encontraron un trozo de tela con la marca de Víctor Ale… y manchas de sangre.
May lo reconoció.
—Eso… eso lo usó para amordazarme.
El sheriff suspiró.
—Tienes una forma extraña de cuidar a tu gente, Ale.
Víctor palideció.
—¡Miente!
El sheriff apoyó una mano en su pistola.
—Tal vez no hoy… pero te estaré vigilando.
Víctor montó su caballo y se alejó entre el polvo.
Elías no dijo nada. Solo miró a May.
Ella estaba temblando, pero no de miedo.
Era alivio. Era libertad.
Las semanas pasaron. Las heridas sanaron.
El miedo se fue apagando como el fuego después de la tormenta.
May empezó a ayudar en el rancho. Reparaba cercas, alimentaba el ganado, aprendía a montar sola.
Elías la observaba, silencioso, pero siempre cerca.
Ambos habían conocido la pérdida, y en ese silencio compartido encontraron paz.
Una tarde, ella le llevó un plato de guiso.
Él sonrió.
—Cocinas mejor que cualquier vaquero.
—El hambre mejora las cosas —rió ella.
Él la miró, y por un instante, el desierto dejó de ser un lugar muerto.
—Le diste vida a este rancho otra vez —susurró—. Supongo que ambos necesitábamos salvarnos.
Ella extendió la mano, y él la tomó.
No hubo promesas. Solo verdad.
La primavera llegó.
Las flores silvestres cubrieron el valle.
El viejo carro seguía junto al arroyo, pero ya no hablaba de dolor, sino de renacimiento.
Dentro de la casa, una cuna nueva esperaba junto a la ventana.
May tarareaba mientras el viento movía las cortinas.
Elías entró, el sol en los hombros.
—¿Sabes? Este lugar finalmente se siente como hogar.
Ella sonrió.
—Siempre lo fue. Solo tuvimos que ganárnoslo.
Afuera, el desierto volvió a respirar.
Porque incluso entre el polvo y la muerte, la bondad puede echar raíces.
Y a veces, los que salvan son los que estaban igual de perdidos.