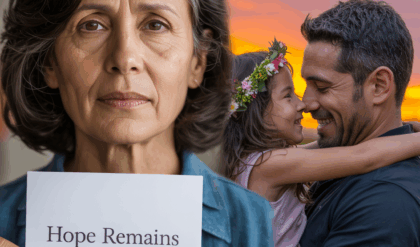Laura Villalobos tenía 35 años y la sensación de que todo a su alrededor iba demasiado rápido. Salía del trabajo tarde, siempre con el móvil en la mano, contestando correos incluso mientras esperaba el metro. El amor, pensaba, era un lujo que ya no encajaba en su agenda.

Una noche, después de un día agotador, el metro se detuvo de golpe entre estaciones. Las luces parpadearon y la gente comenzó a impacientarse. Laura suspiró, resignada, cuando escuchó una voz a su lado:
—Parece que Madrid ha decidido darnos un respiro —dijo un hombre, con media sonrisa.
Era Diego Herrera, de unos cuarenta, con barba incipiente y una mochila al hombro.
—Un respiro en el peor momento —contestó Laura—. Tengo una reunión a primera hora mañana y todavía no he terminado un informe.
—Entonces este puede ser tu momento de libertad obligada. ¿No te pasa que la vida nunca se detiene… salvo cuando se va la luz?
Ella lo miró sorprendida. Nadie le hablaba así, con calma, en medio del caos.
—Supongo que tienes razón —dijo, guardando el móvil por primera vez en horas.
El vagón estuvo detenido quince minutos, pero para ellos fue como un oasis. Hablaron de música, de libros olvidados en la mesilla de noche, de viajes que siempre posponían. Cuando las luces regresaron y el metro siguió su curso, Laura sintió algo que no esperaba: no quería que esa conversación terminara.
—¿Nos vemos otro día sin necesidad de un apagón? —preguntó Diego, justo antes de bajarse en su estación.
Ella dudó apenas un segundo y luego sonrió.
—Me parece justo.
Se encontraron días después en una cafetería pequeña del centro. Laura llegó con los nervios a flor de piel. Hacía tiempo que no quedaba con alguien sin planearlo al milímetro, sin filtros, sin excusas. Diego estaba ya allí, hojeando un libro.
—Siempre con prisa —bromeó él cuando ella se sentó—. Pero esta vez llegaste.
Hablaron durante horas. Laura descubrió que Diego trabajaba como fotógrafo freelance. Tenía un aire tranquilo, distinto al frenesí que la rodeaba a diario. Ella le habló de su mundo corporativo, de las noches en vela frente al ordenador.
—¿Y te gusta? —preguntó él, sincero.
Laura se quedó pensativa.
—Me gusta… pero no sé si me hace feliz.
Hubo un silencio breve. Luego Diego sonrió.
—Tal vez necesitas más apagones de metro.
Aquella frase se le quedó grabada.
Los encuentros se repitieron. Pasearon por El Retiro, compartieron tapas en Lavapiés, vieron una película en un cine antiguo de barrio. Cada vez, Laura sentía que el tiempo con él tenía un ritmo diferente, más humano.
Una tarde de otoño, mientras caminaban por Gran Vía, Diego se detuvo.
—¿Sabes qué me gusta de ti? —dijo, mirándola a los ojos—. Que aunque corres todo el día, cuando estás conmigo eres capaz de detenerte.
Laura sonrió, conmovida.
—¿Y sabes qué me gusta de ti? Que me recuerdas que hay vida fuera de las pantallas.
La ciudad rugía a su alrededor, coches, luces, gente con prisas. Pero entre ellos, el mundo parecía en pausa. Diego tomó su mano y, sin pensarlo demasiado, la besó. Fue un beso simple, sin grandilocuencias, pero con la fuerza de algo real en medio del ruido.
Laura comprendió entonces que el amor no siempre llega con flores, viajes o historias de película. A veces se esconde en un vagón detenido, en una charla improvisada, en la valentía de dejar el móvil en el bolso y mirar a los ojos de alguien que, sin quererlo, te cambia el ritmo de la vida.
Porque incluso en la ciudad más ruidosa, el corazón sabe encontrar su propio silencio.