"Ningún Hombre Me Quiere", Dijo la Chica Apache – y el Ranchero la Llevó a Vivir con Él
Bajo el Sol de Arizona
I. El Polvo y la Soledad
Una tierra seca y castigadora se extendía bajo los pies descalzos de Lía. Cada piedra era una brasa, cada espina un cuchillo. El sol, inclemente, martillaba su cabeza, robándole las fuerzas y la esperanza con cada latido desesperado de su corazón. Rechazada por su gente por la sangre que corría por sus venas y despreciada por los extraños por el color de su piel, su vida era un desierto tan vasto como el que ahora la devoraba.
Sabía que moriría allí sola, siendo nada para nadie. Su último pensamiento no fue de miedo, sino de una amarga resignación, un susurro silencioso al viento que nadie escucharía jamás.
.
.
.

Tropezó. Sus rodillas golpearon el suelo con un sonido seco y doloroso que apenas registró. La tela de su vestido, desgarrada y sucia, no ofrecía protección. Se quedó allí a cuatro patas, con la cabeza gacha, el cabello negro y liso cayendo como una cortina sobre su rostro. El mundo se balanceaba, los colores del atardecer sangraban en una mancha borrosa de naranjas y púrpuras. El aire le quemaba los pulmones, tan seco y caliente que parecía robarle la humedad con cada bocanada.
¿Cuántos días habían pasado desde que huyó? Dos, tal vez tres. No recordaba la última vez que había probado el agua y su garganta era un nudo de arena y polvo. El cuchillo que su padre le había dado todavía estaba atado a su cintura, un peso inútil. No había nada que cazar, nada que cortar, solo la inmensidad de la nada que la rodeaba.
Fue entonces cuando escuchó el sonido. Al principio pensó que era el zumbido de la sangre en sus oídos, una alucinación provocada por la sed, pero se hizo más claro, un sonido rítmico, constante: el trote de un caballo. Levantó la cabeza con esfuerzo monumental. Una figura se recortaba contra el sol poniente, un hombre a caballo, grande e imponente. El miedo, un viejo amigo, se apoderó de ella.
Podía ser cualquiera: un colono buscando problemas, uno de los hombres que la despreciaban en el pueblo, o peor, un guerrero de su propia tribu enviado a castigarla por su existencia. Intentó ponerse de pie para correr, pero sus piernas no respondieron. Se derrumbó de nuevo, un pequeño bulto de miseria en el vasto paisaje.
El jinete se detuvo a pocos metros de ella. Lía apretó los ojos, esperando el golpe, el insulto, el final. Pero solo hubo silencio, roto por el resoplido del caballo y el crujido del cuero. Cuando el hombre desmontó, un par de botas vaqueras gastadas y cubiertas de polvo aparecieron en su campo de visión. Se detuvieron justo frente a ella. Lía no se atrevió a levantar la vista.
Jacob la observó. Había visto a su caballo asustarse y al investigar la encontró. Parecía más una niña que una mujer, frágil y sucia, pero había algo en la forma en que mantenía la espalda recta, incluso en su derrota, que hablaba de una fuerza oculta. Llevaba el vestido simple de una nativa, pero su piel era un tono más claro y sus rasgos tenían una mezcla difícil de identificar.
Se arrodilló lentamente para no asustarla. —Señorita —dijo. Su voz era grave y tranquila, como el murmullo de un río profundo—. ¿Está bien?
Ella se estremeció al oír su voz. No era el tono burlón al que estaba acostumbrada, era suave. Lentamente, con el corazón martillando contra sus costillas, levantó la cabeza.
El hombre que la miraba no era viejo ni tenía la cara llena de odio. Era más joven de lo que su silueta sugería, quizás treinta años, con el pelo castaño oscuro revuelto por el viento y unos ojos de un sorprendente azul claro como el cielo de la mañana. Su rostro estaba curtido por el sol y la barba de varios días le daba un aspecto rudo, pero sus ojos no contenían malicia, sino preocupación.
Lía abrió la boca para responder, pero solo un grasnido seco salió. Su lengua parecía una lija. El hombre pareció entender. Desenganchó una cantimplora de su silla y después de quitarle el tapón se la ofreció.
—Tome despacio.
Ella lo miró con desconfianza. Nadie le ofrecía nada gratis. Siempre había un precio, pero la sed era una tortura, un demonio que gritaba dentro de ella. Con mano temblorosa agarró la cantimplora y bebió. El agua fresca fue como una bendición, un milagro. Bebió pequeños sorbos sintiendo como el líquido aliviaba el fuego en su garganta y estómago. Cuando sintió que podía hablar, se la devolvió, sus dedos rozando los de él por un instante. Su piel era cálida y áspera.
—Gracias —susurró. Su voz ronca por el desuso.
Jacob asintió, volviendo a tapar la cantimplora.
—¿Qué hace aquí sola? Está muy lejos de cualquier parte.
Lía bajó la mirada a sus manos. ¿Qué podía decirle? La verdad que su propia gente la había desterrado porque su madre apache se había enamorado de un comerciante blanco que las abandonó a ambas. Que su madre había muerto de pena y que la tribu la toleró a duras penas hasta que el nuevo líder, Cael, decidió que su sangre mestiza era una mancha y la expulsó. Que los colonos la llamaban salvaje o peor y los hombres la miraban con desprecio y deseo. Toda su vida había sido un péndulo entre dos mundos que la rechazaban.
Se encogió de hombros.
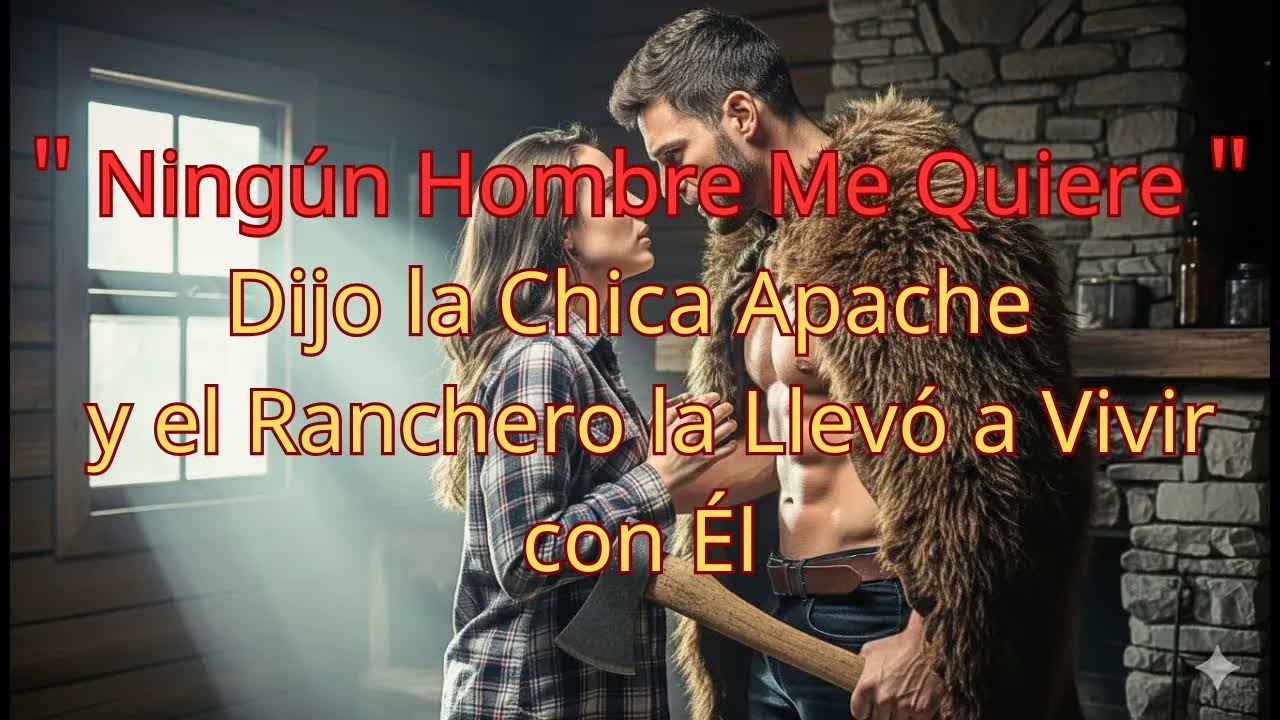
—Estoy perdida.
Jacob frunció el ceño. Era una mala mentira. Nadie se perdía así sin caballo o provisiones. Vio los moratones en sus brazos, la delgadez, la desesperación en sus ojos.
—¿Perdida —repitió suavemente— o huyendo de algo?
El silencio cayó de nuevo, denso y pesado. Lía se abrazó las rodillas, sintiéndose pequeña y vulnerable bajo su escrutadora mirada.
—¿A dónde se dirige? —preguntó él cambiando de táctica.
—A ninguna parte —respondió ella con honestidad brutal.
Jacob suspiró. No podía dejarla allí. El desierto la mataría por la noche.
—No puede quedarse aquí —dijo finalmente—. Se hará de noche pronto y las temperaturas bajan mucho. Además este territorio no es seguro.
Lía lo miró. Un destello de su antigua fiereza apareció en sus ojos.
—¿Y qué sugiere? ¿Me llevará al pueblo para que todos puedan mirarme y susurrar a mis espaldas?
Él se sorprendió por su arrebato, pero no se ofendió. Vio el dolor detrás de la ira.
—No —dijo con calma—. Mi rancho no está lejos de aquí. Es aislado. Nadie la molestará allí. Puede quedarse, descansar, comer algo. Mañana, cuando esté más fuerte, podemos decidir qué hacer.
La oferta la dejó sin palabras. Un hombre blanco, un ranchero, ofreciéndole refugio. Debe haber una trampa. Los hombres siempre querían algo. Y ella sabía lo que los hombres como él solían querer de mujeres como ella.
—¿Por qué? —preguntó sin rodeos—. ¿Por qué haría eso por mí?
Jacob la miró directamente a los ojos.
—Porque nadie merece morir solo en el desierto. Porque he conocido la soledad y no se la deseo a nadie. Y porque me da la gana, para serle franco.
Se puso de pie y le tendió la mano.
—Venga, mi caballo puede llevarnos a los dos.
Lía miró su mano extendida. Durante toda su vida, cada mano que se le había tendido había sido para apartarla o para tomar algo de ella. Pero esta era diferente. Había una honestidad simple en su oferta, en su mirada. Aún así, dudó. El miedo y el orgullo luchaban en su interior.
—No lo entiendo —susurró—. Los hombres no me quieren, ni los de mi tribu ni los suyos.
La frase salió como un lamento, una confesión de su desesperación más profunda.
Jacob bajó la mano y su expresión se suavizó. Por primera vez vio más allá de la mujer sucia y desesperada. Vio el abismo de soledad en sus ojos, un reflejo de algo que él conocía muy bien. Su propio rancho era su refugio y su prisión, un lugar donde el eco de su propia voz era a menudo su única compañía.
—Quizás no ha conocido a los hombres adecuados. Yo no la estoy juzgando, señorita. Solo le ofrezco un lugar seguro para pasar la noche. Puede aceptarlo o no, la decisión es suya.
Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y caminó hacia su caballo. Lía se quedó mirando su espalda fuerte, ancha. No le estaba suplicando ni coaccionando. Le había dado una opción, una dignidad que rara vez le habían concedido. Lentamente, usando sus últimas fuerzas, se puso de pie. Sus piernas temblaron, pero se mantuvo erguida.
Jacob ya estaba junto a su caballo, ajustando las riendas, aparentemente indiferente a su decisión. Pero Lía notó que no montaba, estaba esperando. Tomando una profunda bocanada de aire, Lía dio un paso, luego otro. Caminó hacia él. Cuando llegó a su lado, él la miró y una pequeña sonrisa tiró de la comisura de sus labios.
—Mi nombre es Jacob —dijo.
—Lía —respondió ella en voz baja.
Él asintió.
—Bien, Lía, vamos a sacarte de aquí.
La ayudó a subir al caballo con una facilidad que la sorprendió. Sus manos en su cintura eran firmes y respetuosas, enviando un extraño calor a través de su cuerpo. Luego montó detrás de ella, su cuerpo creando un escudo protector a su espalda. Cuando el caballo comenzó a andar, Lía se recostó contra el pecho de Jacob, demasiado exhausta para sentir vergüenza. El calor de su cuerpo era real, el ritmo constante de su corazón un ancla en la oscuridad que se cernía.
Por primera vez en mucho tiempo, a pesar de estar en brazos de un completo desconocido, no se sentía completamente sola.
II. El Refugio y la Tormenta
El viaje al rancho fue un borrón para Lía. Se durmió y despertó varias veces, mecida por el movimiento del caballo, su cabeza apoyada contra la sólida pared del pecho de Jacob. El aroma de él la envolvía: cuero, sudor y aire libre. Era un olor masculino, limpio y reconfortante.
Cuando finalmente llegaron, la luna ya estaba alta en el cielo, una perla brillante en un mar de tinta salpicado de estrellas. Jacob la ayudó a bajar del caballo con el mismo cuidado que antes. Lía se tambaleó, sus piernas aún débiles, y él la sujetó por el brazo para estabilizarla.
—Cuidado —murmuró cerca de su oído.
Estaban frente a una casa de madera de una sola planta, robusta y sencilla. Un porche corría a lo largo del frente y a un lado había un granero y corrales. Era un lugar sin adornos, práctico, un rancho de trabajo. Jacob la guió hacia la casa, abrió la puerta y la hizo pasar.
Dentro, una única lámpara de aceite arrojaba un brillo dorado sobre la estancia principal. Era un espacio grande y abierto que servía de sala de estar, comedor y cocina. Una gran chimenea de piedra dominaba una pared con un fuego bajo que crepitaba alegremente. Todo estaba ordenado y limpio, aunque claramente era la morada de un hombre soltero. No había cortinas en las ventanas, ni flores en la mesa, solo muebles de madera maciza, estanterías llenas de libros y herramientas y el olor a leña y café.
—Siéntate —dijo Jacob señalando una silla de madera junto a la mesa—. Prepararé algo de comer.
Lía obedeció en silencio, observándolo moverse por la cocina con una eficiencia tranquila. Puso una olla al fuego, cortó unas verduras y un trozo de carne con movimientos precisos. No habló mucho y Lía se lo agradeció. No tenía ganas de responder a un interrogatorio. El silencio no era incómodo, sino pacífico.
El aroma del guiso llenó pronto la habitación, haciendo que el estómago de Lía gruñera ruidosamente. Se sonrojó, pero Jacob solo sonrió de lado sin mirarla.
—Supongo que eso significa que tienes hambre.
Poco después le puso un cuenco humeante y un trozo de pan frente a ella. Lía no esperó. Comió con una avidez que la habría avergonzado en otras circunstancias, pero en ese momento no le importaba. La comida era la mejor que había probado en su vida, o al menos así le pareció. Saboreó cada cucharada sintiendo como sus fuerzas regresaban lentamente.
Jacob comió con ella, observándola con una expresión indescifrable. Cuando terminó, Lía suspiró de satisfacción y apoyó la cuchara en el cuenco vacío.
—Gracias —dijo mirándolo a los ojos—. Me ha salvado la vida.
—No tienes que agradecérmelo. Cualquiera habría hecho lo mismo —respondió él, aunque ambos sabían que eso no era cierto.
—Hay un baño al fondo —dijo Jacob poniéndose de pie y recogiendo los platos—. Puedes darte un baño si quieres. El agua de la caldera está caliente. Te dejaré una camisa mía y una manta en la puerta. Será grande, pero estará limpia.
La idea de un baño, de lavarse el polvo y el sudor de los últimos días era un lujo que ni siquiera se había atrevido a soñar. Asintió, sintiendo las lágrimas picar en sus ojos por su inesperada amabilidad.
—De acuerdo.
El baño era pequeño y funcional, con una gran tina de metal. Lía se desnudó. Sus ropas sucias y rotas cayeron al suelo como una piel desechada. Vio su reflejo en el pequeño espejo sobre el lavabo: una cara delgada y manchada, con los pómulos demasiado prominentes y los ojos hundidos. Se sumergió en el agua caliente con un gemido de placer, sintiendo como sus músculos tensos se relajaban. Se lavó el pelo y el cuerpo con un trozo de jabón áspero, frotando hasta que su piel quedó enrojecida y limpia. Se sentía renacer.
Cuando salió, encontró una larga camisa de franela y una gruesa manta de lana dobladas en el suelo, tal como él había prometido. La camisa olía a él, a jabón de lejía y al aire libre. Era enorme para ella, le llegaba hasta las rodillas, pero era suave y cálida. Se envolvió en la manta y salió del baño, sintiéndose somnolienta y en paz.
Jacob estaba sentado junto al fuego limpiando un rifle. Levantó la vista cuando ella entró. Su mirada recorrió su figura envuelta en la manta y con su camisa, y una extraña tensión llenó el aire. Lía se sintió repentinamente cohibida, consciente de que no llevaba nada debajo de la tela de franela. Sus pies descalzos estaban desnudos sobre el suelo de madera.
Por un momento, ninguno de los dos dijo nada.
—Puedes dormir en mi cama —dijo finalmente, su voz un poco más ronca de lo normal—. Yo dormiré aquí en el sofá. Es cómodo.
La idea de dormir en su cama la inquietó. El lecho de un hombre olía a él, guardaba el calor de su cuerpo. Era demasiado íntimo.
—No, yo puedo dormir en el suelo junto al fuego —tartamudeó—. Es más que suficiente.
Jacob negó con la cabeza, una expresión firme en su rostro.
—No discutiré sobre esto. Eres mi invitada. Dormirás en la cama.
Su tono no dejaba lugar a la discusión. Lía se dio por vencida. No tenía fuerzas para discutir y una cama de verdad sonaba como el paraíso.
—Está bien. Gracias por todo.
El dormitorio era tan austero como el resto de la casa. Una cama grande con un armazón de hierro, una cómoda de madera y un pequeño perchero. La cama estaba hecha con sábanas limpias y una pesada colcha de retazos. Lía se deslizó bajo las sábanas, su cuerpo hundiéndose en el colchón de plumas. El olor de Jacob estaba en las almohadas, un aroma que la envolvió y la hizo sentir extrañamente segura. Se durmió casi al instante, cayendo en un sueño profundo y sin sueños por primera vez en semanas.
III. El Pueblo y la Amenaza
A la mañana siguiente, Lía se despertó con el olor a café y tocino. La luz del sol se filtraba por la ventana sin cortinas. Por un momento no supo dónde estaba. Luego los recuerdos del día anterior volvieron de golpe. Se incorporó en la cama, la gran camisa de franela arrugada a su alrededor. Se sentía descansada y sorprendentemente fuerte.
Salió del dormitorio y encontró a Jacob en la cocina de espaldas a ella, cocinando en la estufa de leña. Llevaba una camisa limpia y pantalones de trabajo. Parecía grande y capaz, completamente a gusto en su entorno.
—Buenos días —se aclaró la garganta suavemente.
Él se dio la vuelta y una sonrisa genuina iluminó su rostro por primera vez. Le quitó años y dureza a su expresión.
—Buenos días. ¿Dormiste bien?
—Como una piedra —admitió ella, sintiéndose un poco tímida.
—Hice el desayuno. Siéntate. Ya casi está.
Comieron en un silencio más cómodo que el de la noche anterior. Lía se atrevió a mirarlo más. Notó pequeñas cosas: una cicatriz delgada junto a su ceja izquierda, la forma en que sus manos manejaban la taza de café con una sorprendente delicadeza, a pesar de su tamaño y sus callos. Había una tristeza en sus ojos azules que no había notado antes, una sombra persistente que la hizo preguntarse sobre su historia.
—¿Qué vas a hacer ahora? —preguntó él después de un rato, rompiendo el silencio.
Lía dejó su taza sobre la mesa. Era la pregunta que había estado evitando.
—No lo sé. Supongo que seguiré adelante.
—¿Hacia dónde? —insistió él con suavidad.
Ella se encogió de hombros, la desesperanza volviendo a asomar.
—Hacia el oeste. Tal vez encuentre un lugar donde no importe quién soy.
Jacob dejó escapar un resoplido incrédulo.
—Buena suerte con eso. La gente es igual en todas partes. Siempre encontrarán una razón para juzgar a los demás.
Sabía que tenía razón. Era una idea infantil, una fantasía, pero no tenía otra cosa. Se quedaron en silencio de nuevo. Lía miró por la ventana la vasta extensión de tierra que rodeaba la casa. Era un paisaje duro, pero hermoso a su manera.
—¿Es todo esto tuyo? —preguntó.
Jacob siguió su mirada.
—Sí, mi padre lo construyó. He vivido aquí toda mi vida.
—¿Estás solo? —se atrevió a preguntar.
Él tardó un momento en responder. Su expresión se ensombreció.
—Mi esposa falleció hace dos años. Fiebre. Nos casamos muy jóvenes. Después de eso, bueno, me quedé solo.
La confesión la golpeó con una inesperada punzada de compasión. Así que él también conocía la pérdida, la soledad. Eso explicaba la tristeza en sus ojos.
—Lo siento —susurró ella.
Él solo asintió mirando su plato vacío. Luego levantó la vista y la miró con una intensidad que la hizo contener la respiración.
—Lía, quiero ofrecerte algo.
Lía esperó con el corazón acelerado.
—¿Qué?
—Quédate aquí.
La propuesta la dejó atónita.
—¿Quedarme aquí? ¿Por qué?
—Porque no tienes a dónde ir y yo tengo demasiado espacio —dijo con sencillez—. No soy un hombre rico, pero tengo comida y un techo. ¿Podrías ayudar en la casa, en el jardín? No como una sirvienta —añadió rápidamente al ver la expresión de ella—, como una compañera para ayudar a llevar la carga. Es mucho trabajo para un solo hombre.
Lía lo miró buscando la trampa, el motivo oculto, pero solo veía una oferta sincera en sus ojos. Quedarse allí. La idea era a la vez aterradora y tentadora. Significaba seguridad, comida, un respiro del constante huir y esconderse. Pero también significaba estar a merced de este hombre.
—La gente del pueblo empezó a decir…
—Que se vayan al infierno —la interrumpió él con dureza—. Esta es mi tierra. Aquí mando yo. Nadie vendrá a molestarte.
Lía se mordió el labio pensando. El recuerdo de su propia voz desesperada resonó en su mente. Ningún hombre me quiere. Y aquí estaba un hombre, no ofreciéndole amor, pero sí algo casi tan valioso: un lugar, un santuario.
Levantó la barbilla, la decisión tomada.
—Acepto —dijo, su voz firme—. Acepto quedarme y trabajar, pero solo hasta que pueda valerme por mí misma.
Una sonrisa lenta se dibujó en los labios de Jacob.
—Es un trato justo.





