UNA NOBLE OBESA FUE ENTREGADA A UN GRANJERO COMO CASTIGO POR SU PADRE PERO ÉL LA AMÓ POR COMPLET
La Noble y el Granjero
I. Destierro
El golpe seco de la palma del duque de Valdeciervos contra la caoba pulida de su escritorio resonó en la biblioteca como un trueno. Lady Genoveva se estremeció, pero mantuvo la barbilla en alto, un gesto de desafío que solo enfureció más a su padre. El hombre, cuya figura delgada y severa era la antítesis de la suya, la miraba con un desprecio que ya no intentaba ocultar.
—Has rechazado al visconde Amadeo —siseó—. El último pretendiente dispuesto a pasar por alto tu condición. ¿Te crees en posición de elegir, Genoveva? ¿Crees que tu inteligencia o tu habilidad para los números compensan esa figura tuya que es la comidilla de toda la corte?
Genoveva apretó los puños dentro de los pliegues de su falda. Había rechazado al visconde porque era un hombre cruel, un anciano lobo cuyos ojos la desnudaban con una avidez que le revolvía el estómago. Pero su padre no veía eso, solo veía una alianza perdida, una oportunidad de deshacerse de su vergonzosa hija.
.
.
.

—Padre, él me triplica la edad y su reputación es deplorable. No podría casarme con un hombre al que no respeto.
—¡Respeto! —se burló el duque, rodeándola como un depredador—. Tú perdiste el derecho a hablar de respeto el día que decidiste que los pasteles eran más importantes que el honor de tu familia.
Cada palabra era un latigazo. Genoveva conocía esa mirada en los ojos de su padre. Era la misma que usaba justo antes de tomar una decisión irrevocable y cruel.
—He tomado una decisión —sentenció—. Ya que no aprecias la vida de lujos y comodidades que te ofrezco, aprenderás lo que es la verdadera miseria. Te enseñaré lo que vale tu supuesta inteligencia cuando no hay sirvientes que te atiendan ni manjares que te lleves a la boca.
Tomó un papel. Era un contrato sellado y firmado.
—El granjero Tomás Rondero, arrendatario de mis tierras más lejanas en la frontera del bosque sombrío, tiene una deuda considerable conmigo. He decidido perdonarle esa deuda a cambio de que te acoja en su granja como su esposa.
El mundo de Genoveva se detuvo. Un granjero. Casada con un campesino analfabeto como castigo. Era peor que una sentencia de muerte. Era una condena a la humillación pública y privada.
—No, no puedes hacerme esto —susurró, las lágrimas brotando—. Soy tu hija, una Valdeciervos.
—Dejarás de ser una Valdeciervos en el momento en que cruces el umbral de esa chosa —declaró él—. Vas a empezar de cero, Genoveva, como la nada que eres para mí.
Esa noche Genoveva no durmió. Lloró por la vida que perdía, por el amor de un padre que nunca tuvo y por el terror a un futuro que se cernía sobre ella como una tumba.
Al amanecer, un carruaje sin el escudo de la familia la esperaba en el patio trasero. Ningún sirviente salió a despedirla. Su padre la observó desde la ventana de la biblioteca, su rostro una máscara de fría satisfacción.
El viaje fue una tortura. Cada traqueteo de las ruedas sobre el camino de tierra la alejaba más de todo lo que conocía y la acercaba a su pesadilla. El paisaje lujoso de los jardines del ducado dio paso a campos cultivados, luego a bosques densos y finalmente a tierras salvajes y descuidadas.
Tras casi un día de viaje, el carruaje se detuvo frente a una pequeña casa de piedra y madera con un techo de paja que parecía necesitar reparaciones. Un corral con algunas gallinas, un pequeño establo y un campo a medio arar completaban la escena. Era un lugar humilde, solitario, y para Genoveva, desolador.
La puerta de la cabaña se abrió. De ella salió un hombre alto, con hombros anchos, camisa de lino abierta en el cuello, pantalones de trabajo gastados y botas cubiertas de barro. Su cabello era oscuro y revuelto, y una barba de varios días ensombrecía una mandíbula cuadrada y firme. Pero fueron sus ojos los que la cautivaron: avellana, cálidos, y la miraron con una mezcla de curiosidad y confusión, sin desprecio.
—Lady Genoveva —preguntó su voz profunda y con acento campesino.
Ella solo pudo asentir, incapaz de hablar.
—Su padre me lo explicó —dijo en voz baja—. No tiene por qué tener miedo de mí.
Se inclinó y levantó su baúl con una sola mano.
—Venga, debe estar cansada del viaje. La cena está casi lista.
Genoveva lo siguió en silencio, como en un sueño. El interior de la casa era pequeño y rústico, pero limpio y ordenado. Un único espacio servía de cocina, comedor y sala de estar, con una gran chimenea de piedra en un extremo donde crepitaba un fuego alegre.
—No es un palacio, me temo —dijo él dejando el baúl—. Pero es un hogar. Puede sentarse. El estofado estará listo en un momento.
Genoveva se sentó rígidamente, sintiéndose completamente fuera de lugar. Observó a Tomás moverse por la cocina con una eficiencia tranquila, sus músculos flexionándose bajo la camisa. Se encontró a sí misma observando la fuerza de sus antebrazos, el modo en que su cabello caía sobre su frente.
No tengo mucho que ofrecer —dijo él interrumpiendo sus pensamientos—. Pero es caliente y llena el estómago.
Le sirvió un estofado de raíces y carne desconocida, junto a pan oscuro. El olor era delicioso y su estómago rugía de hambre. Probó un poco. El sabor era intenso, terroso y reconfortante. Comieron en silencio, el único sonido era el crepitar del fuego.
—Hay una habitación para usted —dijo Tomás señalando una puerta—. No es mucho, pero tiene una cama y es privada. Yo dormiré aquí junto al fuego.
Genoveva levantó la vista sorprendida. Temía que la reclamara como esposa esa misma noche. Pero este hombre le estaba ofreciendo respeto, algo que su propio padre nunca le había dado.
—Gracias —susurró.
Él asintió.
—Ahora coma. Necesitará fuerzas.
La conversación cesó ahí, pero algo había cambiado. La atmósfera se había aligerado. Genoveva terminó su estofado y se sintió más cálida y segura de lo que se había sentido en todo el día.
La habitación era diminuta, con apenas espacio para una cama estrecha y una pequeña ventana, pero estaba limpia y la manta de lana sobre la cama parecía cálida. Se quitó el vestido de viaje y se puso un camisón sencillo. Al acostarse en el colchón rústico, esperaba pasar otra noche en vela, atormentada por la desesperación. Sin embargo, el cansancio, el calor de la comida y la inesperada amabilidad de su anfitrión la vencieron. Se durmió casi al instante.
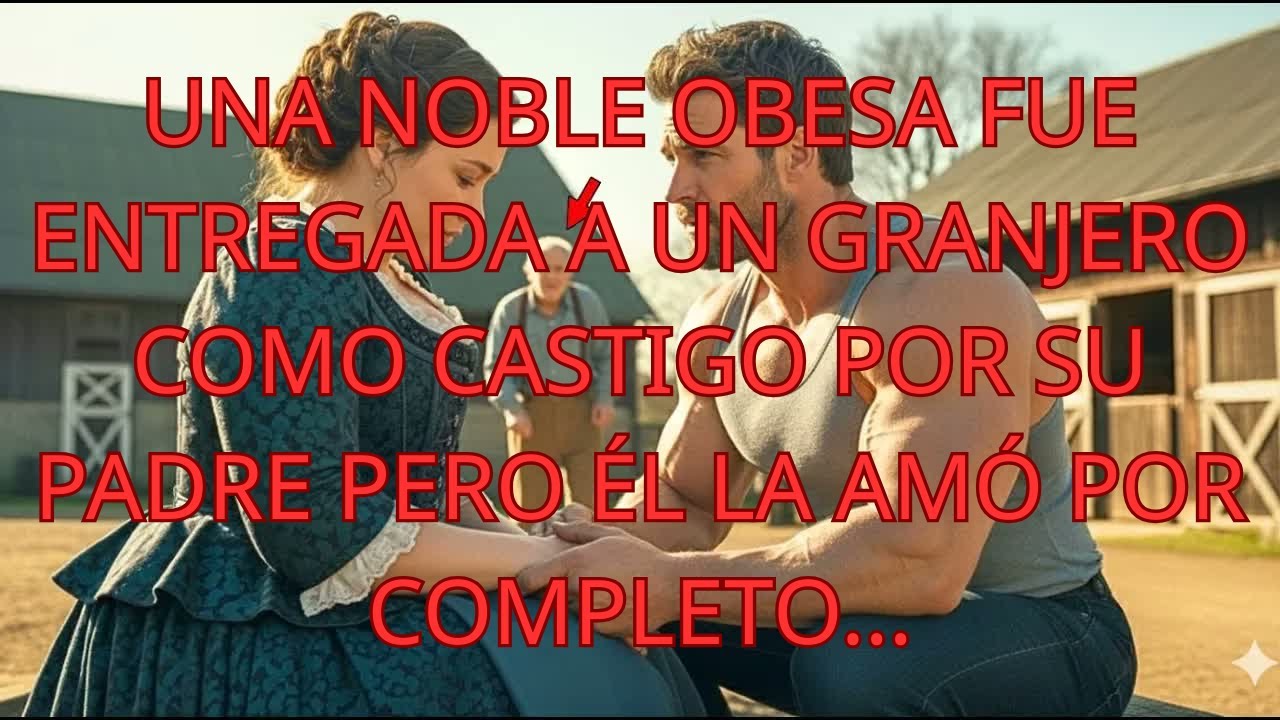
II. Aprendizaje
Los días siguientes fueron un rudo despertar a una realidad que nunca había imaginado. La vida en la granja estaba regida por el sol y las estaciones, no por los relojes de palacio. Tomás se levantaba antes del amanecer y trabajaba hasta que el sol se ponía. Sus tareas eran interminables: arar el campo, cuidar del buey, ordeñar a la cabra, arreglar cercas, cortar leña.
Genoveva al principio se sentía inútil y perdida. No sabía cómo hacer nada. El primer día intentó ayudar barriendo y casi prende fuego a su falda con las brazas de la chimenea. El segundo trató de recoger los huevos y las gallinas la atacaron. Se sentía torpe, grande y fuera de lugar. Cada noche se iba a la cama con los músculos doloridos y el espíritu herido.
Pero Tomás nunca se burló de ella. Cuando rompió los huevos, él simplemente dijo:
—No se preocupe, a veces son temperamentales. Mañana lo intentaremos de nuevo.
Y al día siguiente le mostró cómo acercarse a las gallinas con calma. Su paciencia era infinita. Con el paso de los días empezó a enseñarle tareas sencillas: amasar el pan, ordeñar la cabra, cultivar un pequeño huerto de hierbas. Genoveva, con su mente aguda y su sed de aprender, absorbió todo como una esponja. Descubrió una satisfacción primaria en ver crecer las plantas que había sembrado, en comer el pan que ella misma había hecho.
Una tarde, mientras desgranaban guisantes sentados en el porche, Tomás la observaba con una mirada pensativa.
—Es usted muy lista —dijo de repente.
—Me educaron para aprender —respondió ella—. Sé hablar cuatro idiomas. Entiendo de política y puedo llevar la contabilidad de un ducado entero.
Tomás sonrió.
—No dudo de ello. Pero saber cómo hacer que una semilla brote o cómo calmar a un animal asustado, eso también es una forma de inteligencia.
La convivencia forzada empezó a transformarse en una rutina. Cenaban juntos cada noche y el silencio inicial dio paso a conversaciones. Él le contaba sobre la tierra, sobre los ciclos de siembra y cosecha. Ella le hablaba sobre los libros que había leído, sobre historias de tierras lejanas y descubrimientos científicos. Tomás la escuchaba con una atención que nadie le había prestado nunca.
Así que el mundo es redondo como una naranja —dijo una noche—. Siempre pensé que era plano y que si caminabas mucho te caías por el borde.
Genoveva se rió, una risa genuina y sonora que la sorprendió a ella misma. Tomás la miró con una expresión de suave asombro.
—Tiene una risa muy bonita, mi señora —dijo en voz baja.
—Llámame Genoveva —respondió ella, su voz apenas un susurro.
—¿Y usted es Tomás?
—Tomás —repitió él probando el nombre.
Y en ese momento una nueva barrera cayó entre ellos.
III. Amor
Una noche, mientras ella fregaba los platos, se le resbaló un cuenco y ambos se agacharon a recogerlo, sus cabezas chocaron. Antes de que pudiera caer, las manos de Tomás la sujetaron por la cintura. La atrajo hacia él para estabilizarla y de repente se encontró con el pecho presionado contra el suyo. Levantó la cabeza para mirarlo y sus rostros quedaron a escasos centímetros.
Él inclinó la cabeza y Genoveva cerró los ojos instintivamente, esperando, deseando el contacto de sus labios. Era una locura, pero en ese momento era el único hombre que la había mirado con deseo, un deseo que ella correspondía con una fuerza abrumadora.
Sin embargo, el beso no llegó. Tomás la soltó con cuidado y dio un paso atrás.
—Perdón —dijo con voz ronca—. No quise…
—Estoy bien —susurró ella.
Esa noche ninguno de los dos pudo dormir. Ella yacía en su cama tocándose los labios, reviviendo la sensación de su cuerpo fuerte contra el suyo, la intensidad de su mirada.
Las cosas se volvieron tensas después de esa noche. Hablaban menos, pero sus miradas decían mucho más. Genoveva se encontraba observándolo, admirando la forma en que los músculos de su espalda se movían mientras partía leña, el sudor que brillaba en su cuello bajo el sol del mediodía.
Por su parte, Tomás parecía más distante, casi osco. Evitaba su mirada y mantenía una distancia física deliberada.
Una mañana, mientras ella amasaba el pan con más fuerza de la necesaria, él entró en la cocina después de trabajar en el establo.
—¿Necesitas ayuda con eso? —preguntó.
—Sé cómo hacer pan, Tomás, me enseñaste tú —respondió ella.
—¿Lo estás castigando como si te debiera dinero?
—Quizás necesito desahogarme.
—¿Por qué estás enfadada?
Ella dejó de amasar y se giró para encararlo.
—¿Por qué crees que estaría enfadada? Me arrancaron de mi hogar y me arrojaron aquí como un saco de grano. Mi propio padre me desprecia y ahora vivo en una cabaña con un hombre que apenas me habla.
Tomás la miró fijamente. Luego, lentamente, descruzó los brazos y caminó hacia ella. Se detuvo justo delante.
—No te hablo —dijo en voz baja— porque si lo hago diré cosas que no debería.
—¿Y qué cosas son esas?
Él levantó una mano lentamente y apartó un mechón de pelo de su frente.
—Cosas como que tu risa es el sonido más bonito que he oído en mi vida. Cosas como que la forma en que te muerdes el labio cuando estás concentrada me vuelve loco. Que cada día que pasas aquí, esta pequeña cabaña se siente más como un hogar de lo que nunca se ha sentido.
Genoveva se quedó sin aliento. Su mirada bajó a los labios de él.
—Tomás… —susurró.
Él no la dejó terminar, se inclinó y finalmente la besó. Fue un beso hambriento, cargado con toda la tensión y el deseo reprimido de las últimas semanas. Sus labios eran firmes y exigentes contra los de ella. Una de sus manos ahuecó su nuca, mientras que la otra se deslizó por su espalda y la apretó contra él.
Le devolvió el beso con la misma intensidad, una pasión que nunca supo que poseía surgiendo desde lo más profundo de su ser. Era un beso caótico, torpe y absolutamente perfecto.
Cuando finalmente se separaron, sus frentes quedaron apoyadas la una en la otra.
—Eres hermosa —susurró él.
Y en ese momento, por primera vez en su vida, Genoveva se sintió verdaderamente hermosa.
IV. El Duque Contraataca
A partir de ese beso, todo cambió. El trabajo en la granja no cesó, pero ahora un hilo invisible y poderoso los unía. Se movían por la casa y los terrenos de la granja con una nueva sincronía, sus cuerpos siempre conscientes el uno del otro.
Una tarde, un jinete se acercó a la granja. Era un guardia ducal. Traía un mensaje de su padre: debía regresar de inmediato al palacio. Un nuevo pretendiente la esperaba.
Genoveva sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Volver, volver a esa jaula dorada, dejar a Tomás, dejar su hogar. El pergamino se le cayó de las manos.
Tomás la estrechó entre sus brazos.
—No irás a ninguna parte —juró—. Eres mi mujer. Esta es tu casa.
Pero ambos sabían que sus palabras eran solo un bálsamo para el miedo. El duque era uno de los hombres más poderosos del reino. ¿Qué podía hacer un simple granjero contra él?
Esa noche apenas hablaron. La desesperación se había instalado en su pequeña cabaña como un invitado no deseado.
Genoveva, usando su mente práctica, empezó a buscar una solución. Recordó el contrato informal que su padre había hecho con Tomás. ¿Y si estaban casados oficialmente? El derecho canónico era claro. Una mujer casada pertenecía a su marido, no a su padre.
—Nos casaremos mañana —declaró—. Cuando llegue el carruaje, tu padre se encontrará con que no viene a buscar a su hija soltera, sino a la esposa legal de un hombre libre.
No esperaron más. Al caer la noche, se pusieron en camino hacia el pueblo. El padre Anselmo los casó en una ceremonia breve y humilde, iluminada por una sola vela en la pequeña iglesia vacía. Cuando los declaró marido y mujer, Tomás la besó, sellando su unión con una ternura solemne que prometía una eternidad.
Regresaron a la granja justo antes del amanecer, agotados pero unidos.

V. Fuego y Huida
Al amanecer llegó el carruaje del duque, escoltado por guardias. El propio Duque bajó, furioso.
—Genoveva. Se acabó el juego. Sube al carruaje.
—No voy a ninguna parte —dijo ella—. Esta es mi casa ahora.
Tomás sacó el certificado de matrimonio.
—Genoveva no le pertenece. Es mi esposa ante los ojos de Dios y la ley.
El duque, furioso, ordenó a los guardias que la tomaran. Tomás empuñó un hacha y se interpusó entre ella y los guardias.
—Si la tocan, les juro que el primero que lo intente no vivirá para contarlo.
El duque, viendo que la violencia directa sería un escándalo, se marchó, pero prometió venganza.
Esa noche, Tomás y Genoveva se amaron con una desesperación febril, como si el contacto de sus cuerpos pudiera construir una fortaleza contra el mundo exterior.
Al día siguiente, decidieron marcharse. Sabían que el duque podía destruir la cosecha, envenenar el pozo. No podían quedarse.
La tarde cayó. El olor a humo los alertó. Salieron corriendo y vieron el campo de trigo en llamas. Dos guardias del duque observaban desde la colina. Tomás corrió al establo y logró salvar al buey, pero la cabaña estaba perdida.
Engancharon al buey a la carreta y huyeron, viendo cómo el fuego devoraba su vida.
VI. Piedra Blanca
Viajaron de noche, evitando caminos y aldeas. El frío de la noche se metía en sus huesos. Dormían acurrucados bajo una manta en la carreta.
Tras una semana de huida, llegaron al pueblo de Piedra Blanca. La posadera Bruna les ofreció refugio a cambio de trabajo. Genoveva demostró ser mucho más que una fregona. Ayudó a Bruna con las cuentas, reorganizó el sistema contable, ayudó a los aldeanos con sus problemas.
Poco a poco, los aldeanos comenzaron a acudir a Genoveva. El respeto que sentían por Tomás se extendió a ella. Encontraron una rutina, una paz precaria.
Pero la sombra del duque era larga. Un mercader de especias reconoció a Genoveva y anunció la recompensa por su captura. La codicia luchó contra la lealtad de los aldeanos, pero Bruna y Mateo, el herrero, se pusieron de su lado. Sabían que no podían quedarse. Tenían que huir de nuevo.
VII. El Libro Rojo
Tomás propuso enfrentarse al duque. Genoveva recordó el libro de contabilidad rojo, escondido en la biblioteca de su padre, que contenía pruebas de todos sus crímenes.
Decidieron infiltrarse en el castillo y robar el libro. Utilizando un pasadizo secreto, lograron entrar en la biblioteca y tomar el libro sin ser vistos.
Al amanecer, se refugiaron en un granero abandonado y estudiaron el libro. Encontraron pruebas de traición, alianzas secretas con enemigos del reino.
Un heraldo anunció la visita del duque de Rocabruna, la mano derecha del rey, conocido por su justicia férrea. Genoveva decidió presentar el libro como prueba.
VIII. Justicia y Libertad
El día de la audiencia, Genoveva se quitó el velo y denunció a su padre ante el duque de Rocabruna. La multitud la protegió de los guardias del duque. Rocabruna ordenó el arresto de Valdeciervos y puso a Genoveva y Tomás bajo su protección.
El duque fue despojado de todos sus títulos y tierras, condenado a la torre más alta del reino.
Semanas después, en la capital, el rey ofreció a Genoveva la restauración de sus títulos y tierras. Genoveva miró a Tomás.
—Gracias, majestad, pero ya no deseo títulos ni castillos. He encontrado mi lugar en el mundo y no está en la corte. Lo único que pido es la propiedad en pleno derecho de una pequeña granja en el Valle de Valdeciervos y que mi matrimonio con este buen hombre sea reconocido oficialmente por la corona.
El rey, conmovido, sonrió.
—Que así sea. El granjero que conquistó el corazón de una duquesa. Es una historia digna de una canción.
IX. Epílogo
Meses después, volvieron a la colina donde su granja había ardido. Con sus amigos de Piedra Blanca, reconstruyeron la casa y los campos. Genoveva tenía una biblioteca y Tomás un taller. El valle se llenó de risas y promesas de futuro.
Una tarde de primavera, Genoveva estaba sentada en el porche de su nueva casa. Tomás la rodeó con los brazos y puso una mano sobre su vientre.
—Mira lo que hemos construido, mi reina —le susurró.
—Lo construimos juntos —respondió ella.
Miraron el valle, los campos verdes, la comunidad de amigos que se había convertido en su familia. Su viaje había comenzado como un castigo, pero en la humildad de la tierra y en la fuerza de un amor inesperado, habían encontrado la libertad y una felicidad más profunda de la que nunca hubieran podido imaginar.
Ya no eran una noble obesa y un granjero solitario. Eran un equipo, una familia, los arquitectos de su propio destino feliz.
La historia de Genoveva y Tomás es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una persona no reside en los títulos ni en las apariencias, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo que florece en los corazones valientes.





