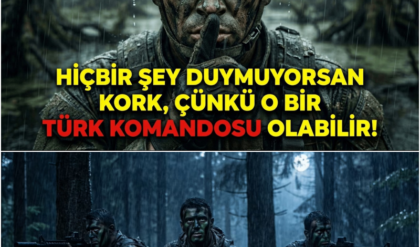NADIE QUERÍA COMPRAR A LA ESCLAVA CIEGA EN LA SUBASTA… HASTA QUE EL BARÓN DIJO: “ME LA LLEVO”.
.
.
NADIE QUERÍA COMPRAR A LA ESCLAVA CIEGA… HASTA QUE EL BARÓN DIJO: “ME LA LLEVO”
El año era 1856.
El sol de enero caía implacable sobre el interior de la provincia de Río de Janeiro, y la ciudad de Valença hervía bajo el bullicio del gran mercado de esclavos instalado en la plaza central. Era un espectáculo habitual, casi festivo para algunos: comerciantes, hacendados y curiosos se agolpaban frente al palenque de madera donde hombres y mujeres eran exhibidos como ganado.
El olor a sudor, polvo y desesperación se mezclaba en el aire caliente. Niños lloraban aferrados a sus madres. Hombres fuertes eran examinados como animales de carga. Mujeres jóvenes bajaban la mirada ante los comentarios obscenos. La humillación era parte del ritual.
En medio de aquella escena brutal, subió al palenque una joven diferente.
Tenía veintidós años. Se llamaba Esperança María dos Anjos.
Su piel era oscura como la noche sin luna, sus cabellos crespos estaban recogidos en trenzas sencillas que caían sobre sus hombros delgados. Sus manos, endurecidas por el trabajo, temblaban apenas perceptiblemente a los lados del cuerpo.
Pero lo que hacía murmurar a la multitud no era su fragilidad.
Eran sus ojos.
Oscuros. Sin enfoque. Perdidos en una negrura permanente.
Esperança era ciega.
El subastador carraspeó con evidente desinterés.
—Lote diecisiete. Esperança, veintidós años. Nacida en plantación de café. Ciega desde hace siete años. No apta para trabajo pesado, pero puede realizar tareas simples bajo supervisión. ¿Quién ofrece la primera puja?
Silencio.

Un silencio espeso, incómodo.
Luego algunas risas.
—¿Para qué queremos una esclava inútil?
—Ni para hilar sirve…
—Es tirar el dinero…
Esperança permaneció inmóvil. Conocía ese silencio. Lo había escuchado antes. Era el sonido del desprecio. De la inutilidad. Del abandono.
A pocos metros, el coronel Bento Rodrigues Sampaio observaba con expresión satisfecha. Había sido su dueño. Sabía que nadie la compraría. Y eso le convenía. Cuanto menos circulara ella por el mundo, menos posibilidades había de que ciertos recuerdos salieran a la luz.
—¿Nadie? —insistió el subastador, impaciente.
Entonces una voz grave, firme, cortó el aire:
—Me la llevo.
Las conversaciones cesaron de inmediato.
En el lado izquierdo de la plaza, apoyado contra una columna de piedra, estaba el barón Roberto de Alencastro Figueira.
Alto. De postura elegante. Cabello castaño claro con hilos plateados en las sienes. Vestía con sobriedad refinada. Su presencia había pasado casi desapercibida hasta ese momento.
—¿El señor barón desea comprarla? —balbuceó el subastador.
—¿Cuánto cuesta?
—Cincuenta mil réis… considerando su condición.
Roberto no dudó. Sacó una bolsa de cuero y dejó las monedas en la mano temblorosa del hombre.
Subió al palenque.
Esperança percibió su cercanía. Olía a tabaco fino y colonia discreta. Escuchó su respiración serena.
—Puede bajar —dijo él, con una suavidad inesperada.
Le ofreció el brazo. Ella dudó un segundo antes de apoyarse en la manga de tela elegante. Bajó los escalones guiada por aquella mano firme.
La multitud murmuraba con incredulidad.
¿Por qué comprar a una esclava ciega?
¿Por compasión? ¿Por capricho?
Desde la distancia, el coronel Bento entrecerró los ojos.
Y Esperança, mientras era conducida hacia la carruaje, sintió algo imposible: el olor del hierro quemado. La sangre. La noche en que perdió la vista.
.