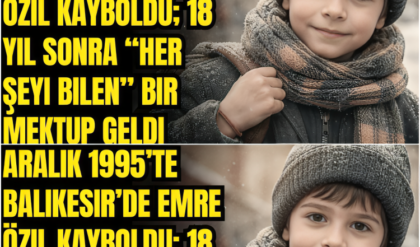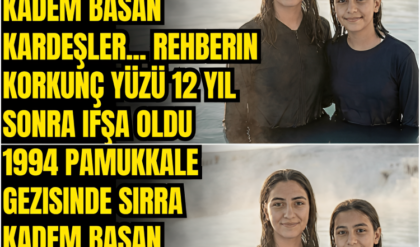En el fuego que consumió el teatro, alguien aún tocaba la última melodía — por un amor no confesado
La noche en que el Teatro Real de Monteluna ardió en llamas, el aire olía a terciopelo, a perfume caro y a destino. Afuera, el cielo era una sábana negra agujereada por estrellas, y dentro, las luces del escenario se preparaban para encenderse una última vez. Nadie lo sabía todavía, pero aquella sería la última función, el último aplauso, la última nota.
En el foso de la orquesta, Gabriel Lázaro, pianista principal, afinaba las teclas con una calma fingida. Sus dedos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por algo más profundo: la presencia de Elena Duarte, la soprano más brillante del país, la mujer a la que amaba en silencio desde hacía tres años.
Elena estaba en su camerino, frente al espejo ovalado, repasando su partitura. Su reflejo mostraba una mezcla de nervios y melancolía. Desde el pasillo, Gabriel podía oír su voz ensayando un fragmento de “La Traviata”, y cada nota le atravesaba el pecho como una herida dulce.
El teatro estaba lleno. Políticos, aristócratas, poetas, todos esperaban una noche memorable. Pero las paredes antiguas de Monteluna escondían grietas invisibles, y en los pasillos traseros, una chispa eléctrica —nadie sabría nunca de dónde vino— comenzó a reptar por los cables, encendiendo un fuego que pronto se haría dueño de todo.
La función empezó puntual. Gabriel tocó con una pasión inusitada, como si presintiera algo. Elena entró en escena, vestida de blanco, iluminada por un foco dorado. Su voz llenó el teatro. El público contuvo la respiración. Y entonces, mientras el segundo acto alcanzaba su clímax, un olor extraño comenzó a colarse entre las butacas: madera quemada, tela ardiendo.
Los murmullos crecieron. Un tramoyista gritó algo tras bastidores. Los músicos dejaron de tocar, uno tras otro, hasta que solo quedó Gabriel, sus manos corriendo sobre las teclas como si no oyera el caos alrededor. Elena, confundida, se volvió hacia él. Lo vio tocar una melodía que no estaba en la partitura. Era suya, una composición propia, un tema que nunca había mostrado a nadie.
El fuego ya se veía desde el techo. Las cortinas ardían. El público comenzó a correr, gritar, empujar. Pero en el centro del escenario, Gabriel seguía tocando. Elena descendió los escalones, entre humo y chispas, y se acercó a él.
—¿Qué haces, Gabriel? ¡Tenemos que salir! —gritó, tosiendo.
Él levantó la vista, los ojos brillando con una paz extraña.
—Toco por ti. Por lo que nunca dije.
Elena se detuvo, incapaz de moverse. La música era una confesión. Cada nota contaba lo que las palabras habían callado. Entre los truenos del incendio, la melodía se elevaba pura, limpia, como si el piano estuviera hecho de luz.
Los bomberos llegarían demasiado tarde. El techo colapsó. Pero algunos testigos juraron que, justo antes de que el fuego lo devorara todo, aún se oía el piano. Aún sonaba aquella canción imposible.
A la mañana siguiente, cuando las cenizas todavía humeaban, encontraron el cuerpo de Gabriel junto al instrumento calcinado. Sus dedos estaban sobre las teclas, en posición de acorde mayor. En su bolsillo, una carta ennegrecida:
“Si algún día lees esto, sabrás que toda mi música fue para ti.
No tuve el valor de decírtelo en vida.
Pero en mi última melodía, todo está dicho.”
Elena sobrevivió. Fue encontrada inconsciente cerca de la salida lateral, con la partitura chamuscada de la última ópera entre sus brazos. Desde ese día, nunca volvió a cantar en público. Compró un piano igual al de Monteluna y lo colocó frente a una ventana que daba al mar.
Cada atardecer, tocaba aquella misma melodía.
No la tocaba bien —sus manos no eran las de un pianista—, pero ponía en cada nota la ternura de quien ama más allá de la vida.
Pasaron los años. La gente olvidó el incendio, el teatro fue reconstruido y volvió a llenarse de luces y risas. Pero en el pequeño pueblo costero donde vivía Elena, los vecinos contaban una historia. Decían que, algunas noches de tormenta, el sonido de un piano podía oírse desde las colinas.
Un sonido limpio, suave, melancólico.
Una melodía que parecía venir de otro tiempo.
Una melodía que hablaba de un amor no confesado.
Y en la vieja casa blanca, junto al mar, una mujer de cabello plateado sonreía entre lágrimas, tocando hasta que amanecía.
Porque hay músicas que no se tocan con los dedos, sino con el alma.
Y amores que, aunque no se digan, nunca dejan de arder.