“Demasiado grande… sólo siéntate encima”, susurró el hacendado millonario a la viuda gigante — Lo que sucedió después nadie se atrevió a contar.
Capítulo 1: Sombra sobre Chihuahua
En el desierto ardiente de Chihuahua, donde el sol quemaba la tierra hasta volverla polvo y los vientos arrastraban secretos de los muertos, vivía una mujer que nadie se atrevía a mirar dos veces seguidas. Venancia Ramírez medía dos metros con doce centímetros descalza, y con botas llegaba a rozar los dos veinte. Su sombra era capaz de cubrir a tres hombres a caballo cuando cruzaba la plaza de Aldama al mediodía.
.
.
.
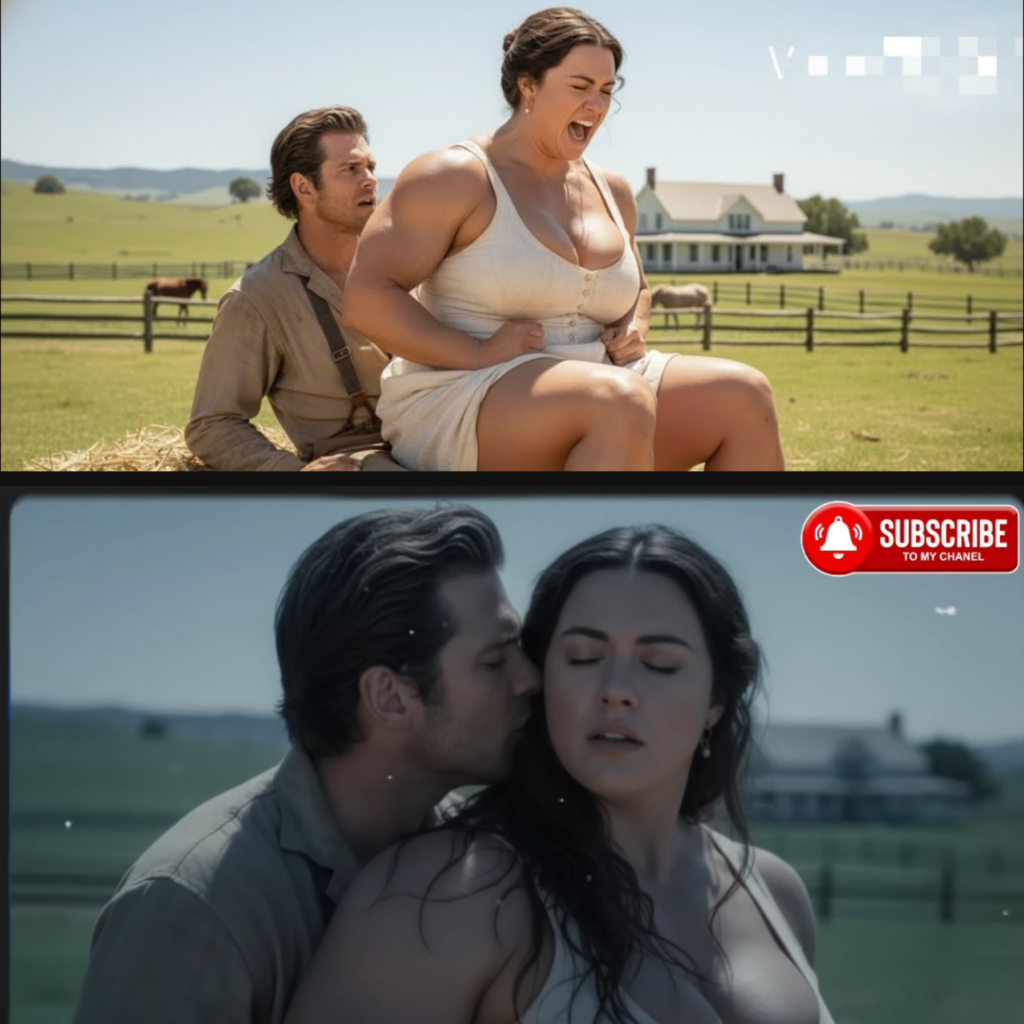
La gente la llamaba primero en susurros, luego a voces: la Viuda Negra del Norte. Viuda era porque su marido, el pobre Anselmo el herrero, había muerto la misma noche de bodas. Nadie sabía bien cómo. Unos decían que la emoción fue tanta que su corazón no aguantó. Otros juraban que Venancia, sin querer, lo abrazó demasiado fuerte y le apretó el pecho como si fueran ramas secas. Lo cierto es que Anselmo nunca llegó a conocer del todo el amor de su esposa.
Venancia tenía miedo de su propia fuerza. Desde niña había roto sillas al sentarse, puertas al cerrarlas y hasta el cuello de un toro bravo que intentó cornearla en la feria de Jiménez. “Yo no soy para amar”, se repetía frente al espejo, viendo aquellos ojos negros profundos y aquella cintura tallada por gigantes.
Pero los hombres seguían mirándola, no con deseo puro, sino con esa mezcla de asombro y admiración que despiertan las cosas extraordinarias. El más rico del norte de Chihuahua era don Crisóbal Aguirre, cincuenta años bien llevados, viudo también, dueño de la hacienda El Cielo Ancho que abarcaba desde el río Conchos hasta las faldas de la sierra Tarahumara.
Don Crisóbal tenía bigote plateado, manos duras como cuero viejo y una voz que hacía temblar a los caporales. Cuando vio a Venancia por primera vez en la misa del domingo en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, se quedó con la boca abierta debajo del sombrero tejano. Los fieles pensaron que le había dado un patatús.
No fue así. Fue amor a primera vista del bueno, del que no entiende razones. Al día siguiente, mandó a su capataz con una carta sellada en rojo. Venancia la leyó en voz alta porque apenas sabía juntar las letras.
—Señorita Venancia Ramírez, usted es la mujer más hermosa que ha parido esta tierra seca. Quiero casarme con usted. No me importa lo que diga la gente, ni lo que usted mida, ni lo que usted pese. Yo soy hombre de palabra y de aguante.
Crisóbal Aguirre.
La gente se reía en la cantina El Cuervo Muerto. “El viejo Aguirre quiere conquistar a esa torre. Lo van a encontrar rendido de amor en el suelo.” Venancia rompió la carta y no contestó.
Vinieron otras misivas, luego regalos: un caballo percherón negro que parecía un pony al lado de ella, un vestido de terciopelo verde hecho en París, cosido a medida. Un peine de carey que logró domar su melena hasta la cintura. Nada. Venancia seguía diciendo que no con la cabeza, pero don Crisóbal no era hombre de rendirse.
Había domado potros salvajes, enfrentado bandidos en la sierra, sobrevivido a la fiebre y a dos heridas de bala. Una mujer, por grande que fuera, no iba a poder con él.
Capítulo 2: Bajo la luna de agosto
Una noche de luna llena de agosto, cuando el calor todavía aplastaba los huesos, Venancia estaba en el corral de su pequeña casa acomodando el heno para las cabras. Llevaba un vestido negro sencillo y el rebozo también negro que nunca se quitaba. Don Crisóbal llegó sin escolta, solo a caballo, con una botella de sotol y dos vasos de plata.
—Buenas noches, mi reina —dijo quitándose el sombrero.
Venancia lo miró de arriba a abajo. Él apenas le llegaba al pecho.
—¿Qué quiere otra vez, don Crisóbal? Ya le dije que no.
Él se bajó del caballo, llenó los vasos y le ofreció uno.
—Solo quiero hablar cinco minutos. Si después me sigues diciendo que no, me voy y no vuelvo a molestarte nunca.
Venancia tomó el vaso. Bebieron. El sotol quemaba rico.
—¿Sabe por qué no quiero casarme otra vez? —preguntó ella con voz baja, casi un susurro de viento.
—¿Porque tienes miedo de lastimar a otro hombre? —respondió él sin titubear.
Ella se quedó helada.
—¿Cómo lo sabe?
—Porque Anselmo era mi amigo. Me lo contó todo antes de morirse. Que tú no lo dejaste acercarse demasiado porque tenías miedo de hacerle daño. Que murió tranquilo y feliz soñando contigo. No fue tu culpa, Venancia. Fue su corazón débil.
Venancia sintió que algo se rompía dentro de su pecho, algo que llevaba años apretado.
—Yo no soy mujer para nadie —dijo con los ojos llenos de lágrimas—. Soy demasiado grande, demasiado fuerte. Te haría daño sin querer.
Don Crisóbal se acercó más. La luna le plateaba el bigote.
—¿Sabes cuántos toros he montado en mi vida? Más de trescientos. ¿Sabes cuántas veces me he caído y me he vuelto a subir? Todas. Yo no tengo miedo, Venancia. Tengo ganas.
Ella soltó una carcajada que hizo huir a los coyotes.

—¿Ganas de qué, viejo loco?
—De esto —dijo él, y sin pedir permiso la tomó por la cintura, o lo que alcanzó de cintura, y la besó.
Venancia se quedó tiesa un segundo. Luego cerró los ojos y le devolvió el beso. Sus brazos lo rodearon, lo levantaron del suelo como si fuera un niño. Don Crisóbal sintió que volaba. No sintió miedo, sintió vida.
Cuando se separaron, él tenía los pies a treinta centímetros del suelo y una sonrisa que no le cabía en la cara.
—Bájame, mujer —rió.
Ella lo bajó con cuidado.
—¿Estás loco?
—Loco por ti.
Se quedaron callados mirando la luna.
Luego él señaló el montón de heno recién apilado.
—Ven —dijo—. Vamos a hacer una cosa.
La tomó de la mano y la llevó hasta el pajar. Se sentó en el suelo, recostado contra el heno, y abrió los brazos.
—Aquí estoy. Todo tuyo. Sin miedo.
Venancia lo miró. Vio en sus ojos que hablaba en serio. Vio que no era una broma de cantina ni un desafío de macho borracho. Era amor del verdadero.
Se acercó despacio, se arrodilló, lo miró desde arriba como quien mira una montaña que nunca se atrevió a escalar.
—¿Estás seguro? —preguntó con voz temblorosa.
—Más seguro que de nada en mi vida.
Ella respiró hondo, se quitó el rebozo. Luego, con una lentitud que parecía sagrada, se acomodó a su lado y se recostó sobre su pecho. Primero apoyó la cabeza con cuidado, luego fue acercándose más, centímetro a centímetro, como quien abraza algo muy frágil y muy querido. Don Crisóbal cerró los ojos y sonrió.
—Así, despacito. Yo te aguanto, mi reina, te aguanto todo.
No hubo prisa, ni torpeza, ni tragedia, solo el sonido del heno crujiendo, los grillos y después sus corazones latiendo al mismo ritmo como dos almas que por fin se encontraban.





