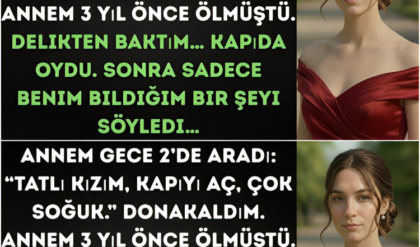El último deseo del prisionero era ver a su perro por última vez: pero en cuanto el perro entró en la celda, ocurrió algo extraño.
Su último deseo antes de la sentencia final —la que significaría el fin de su vida— fue ver a su pastor alemán. El prisionero aceptó su destino con una resignación silenciosa.
Durante doce años, día tras día, despertó en la fría celda B-17. Lo habían acusado de quitarle la vida a alguien y, aunque juró su inocencia, nadie quiso escucharlo. Al principio luchó, presentó apelaciones, contrató abogados… pero con el tiempo dejó de pelear. Simplemente esperó su veredicto.
Lo único que lo preocupó durante todos esos años fue su perro. El hombre no tenía familia. Aquella pastor alemán no era solo una mascota: era su familia, su compañera, la única criatura en la que confiaba. Un recluso la había encontrado siendo apenas una cachorra, temblando en un callejón, y desde ese día fueron inseparables.
Cuando el guardia le trajo un papel para que escribiera su último deseo, el hombre no pidió una comida especial, ni cigarros, ni siquiera un sacerdote, como muchos hacen. Simplemente dijo en voz baja:
—Quiero ver a mi perro. Por última vez.

Al principio, el personal fue escéptico. ¿Era acaso algún tipo de plan oculto? Pero en el día señalado, antes de la ejecución, lo sacaron de la celda. Bajo la mirada vigilante de los guardias, se reencontró con su perro.
Cuando la pastor alemán vio a su dueño, se soltó del oficial que la sujetaba y corrió hacia él. En ese momento, el tiempo pareció detenerse.
Pero lo que ocurrió después sorprendió a todos. Los guardias se quedaron quietos, sin saber qué hacer.
El perro, liberándose de las manos del policía, corrió con todas sus fuerzas hacia su amo, como si quisiera recuperar de golpe los doce años de separación.
Saltó sobre él, lo derribó al suelo, y por primera vez en muchos años el prisionero no sintió ni el frío ni el peso de las cadenas. Solo calor.
Lo abrazó con fuerza, hundiendo el rostro en su espeso pelaje. Las lágrimas que había contenido durante todos esos años finalmente brotaron.
Lloró con fuerza, sin vergüenza, como un niño. Y el perro gimió suavemente, como si también comprendiera que les quedaba poco tiempo.
—Eres mi niña… mi fiel compañera… —susurró, abrazándola aún más fuerte—. ¿Qué harás sin mí?…
Sus manos temblaban. La acariciaba una y otra vez, como si quisiera grabar en su memoria cada detalle. El perro lo miraba con ojos llenos de devoción.
—Perdóname… por dejarte sola —dijo con la voz quebrada, ronca—. No pude probar la verdad… pero al menos tú siempre me necesitaste.
Los guardias permanecieron inmóviles, muchos apartaron la vista. Incluso el más severo de ellos no pudo permanecer indiferente. Frente a ellos no estaba un criminal, sino un hombre que, en los últimos minutos de su vida, sostenía en sus brazos lo único que le quedaba en el mundo.
Levantó la mirada hacia uno de los guardias y, con la voz entrecortada, dijo:
—Cuida bien de ella…
Pidió al guardia que la llevara a casa y prometió que no ofrecería resistencia, que aceptaría su destino.
En ese momento, el silencio se volvió insoportable. El perro ladró otra vez, fuerte, agudo, como si protestara contra lo que estaba a punto de suceder.
Y el prisionero la abrazó una vez más, estrechándola como solo un ser humano puede hacerlo, y se despidió para siempre.