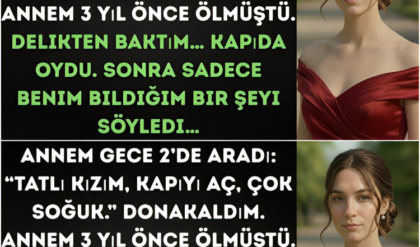«Me duele… allí también», susurró ella — El ranchero tiró de la tela… y se quedó helado.
La pradera estaba en silencio,
ese tipo de silencio que llega después de una larga y dura tormenta.
Cole revisaba la cerca,
sus botas hundiéndose en la tierra blanda,
cuando oyó un débil grito arrastrado por el viento.
Se detuvo, con el corazón golpeándole el pecho, y escuchó.
Allí estaba otra vez — una voz débil, temblorosa, pidiendo ayuda.
Siguió el sonido, apartando la hierba alta, hasta que la encontró.
Ella estaba acurrucada bajo un álamo,
con el vestido rasgado y lleno de barro, el rostro pálido de dolor.
Levantó la mirada al verlo acercarse, con los ojos abiertos de desesperación.
«Por favor… ayúdeme», susurró, con voz apenas audible.
Cole se arrodilló junto a ella, sus manos gentiles al apartarle el cabello del rostro.
«Ya estás a salvo», dijo suavemente. «Dime dónde te duele».

Ella gimió, llevándose una mano al costado.
«La pierna… y la cadera. Me caí. Pero—» vaciló, las mejillas ardiendo.
«Me duele allí también».
El dolor en sus ojos era real. La preocupación de Cole se profundizó.
Había visto heridas así antes — caídas de caballo, accidentes en el campo.
Sabía lo rápido que una lesión podía volverse grave.
«Déjame echar un vistazo», dijo con voz calmada y firme.
Ella asintió, mordiéndose el labio mientras él levantaba con cuidado el borde del vestido,
buscando el origen del dolor.
Encontró un gran moretón en el muslo — la piel hinchada y amoratada.
Pero cuando apartó con cuidado la tela para revisar más a fondo… se quedó helado.
Allí, entre el barro y la sangre,
había un corte profundo — irregular, rojo, y comenzando a hincharse.
Cole contuvo el aliento.
Había visto heridas así antes,
y sabía lo peligrosas que podían ser.
«Tenemos que limpiarte eso», dijo, obligándose a mantener la voz firme.
«Si no lo hacemos, se infectará».
Ella asintió, con lágrimas corriendo por las mejillas.
«Lo siento», susurró. «No quería ser una carga».
Cole negó con la cabeza, con tono suave pero decidido.
«No eres una carga. Estás herida — y necesitas ayuda. Eso es lo único que importa».
Le puso su abrigo sobre los hombros
y la levantó entre sus brazos, cuidando de no moverle la pierna herida.
Ella se aferró a él, temblando de dolor y miedo.
El regreso al rancho fue lento, cada paso medido.
Cole hablaba con voz baja y tranquila —
sobre las flores silvestres que pronto florecerían,
sobre cómo la pradera revivía después de la tormenta.
Sintió cómo ella se relajaba un poco,
mientras la casa del rancho aparecía a lo lejos.
Dentro, la acomodó en el sofá, trajo agua tibia y paños limpios.
Trabajó con rapidez, limpiando el barro y la sangre,
sus manos firmes pero tiernas.
Ella lo observaba con los ojos muy abiertos,
conteniendo el aliento cada vez que él tocaba la herida.
«Es profunda», dijo él mientras vendaba con cuidado,
«pero creo que estarás bien. Necesitas reposo. Yo me encargaré de cuidarte».
El alivio inundó su rostro.
«Gracias, Cole. Tenía tanto miedo… Pensé que me quedarían allí toda la noche».
Él sonrió, con calidez en los ojos.
«Ya estás a salvo. Yo cuidaré de ti».
Ella cerró los ojos, rendida por el cansancio,
y Cole se quedó a su lado, vigilante,
mientras las nubes se alejaban
y la pradera volvía a su calma silenciosa.
Esa noche, Cole comprendió
que a veces el mayor acto de bondad
era simplemente estar allí —
para apartar la oscuridad,
enfrentar lo que debía enfrentarse,
y ofrecer consuelo cuando más se necesitaba.